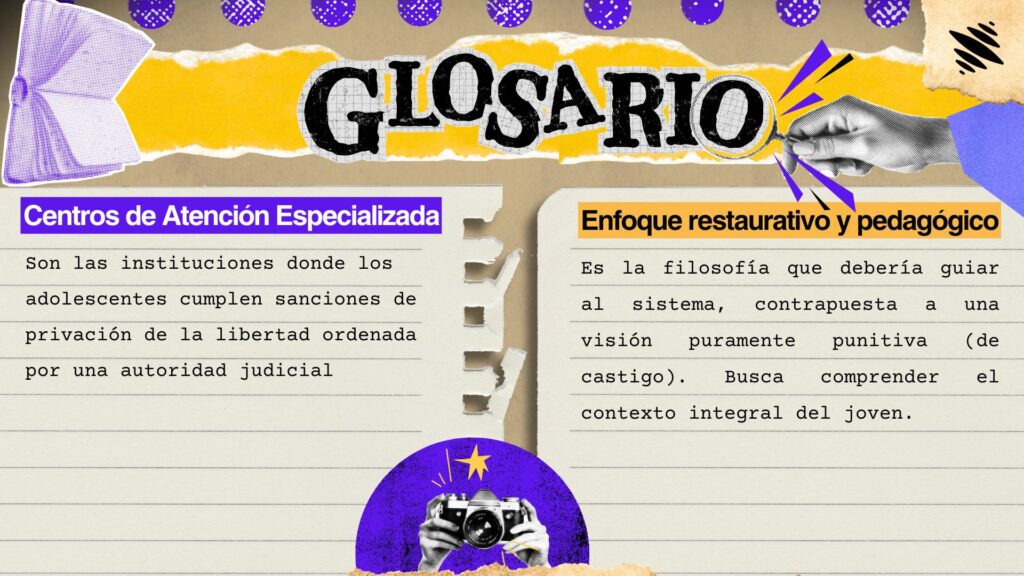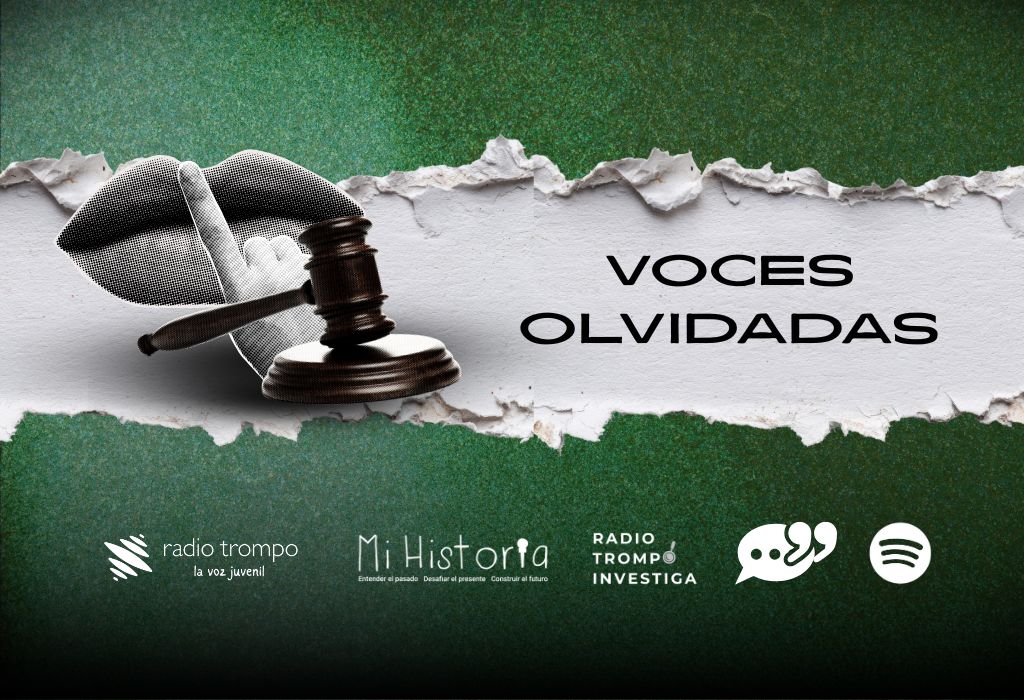
Ilustración: Isabella Meza Viana
Por María Paula Suárez N.
En el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la figura del defensor de familia debería ser la garantía de acompañamiento, escucha y protección. Pero, para muchos jóvenes, ni siquiera llega a haber un acto de presencia.
En el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los defensores de familia son presentados como la primera línea de protección para quienes enfrentan un proceso penal siendo menores de edad. La Ley 1098 de 2006 es clara: este funcionario debe acompañar al adolescente en todas las etapas —indagación, investigación y juicio— y velar porque cada garantía, desde las normas penales hasta los principios internacionales de protección integral, se cumpla sin excepción.
La norma, en teoría, dibuja una figura robusta: un funcionario que cumple dos funciones simultáneas. Por un lado, interviniente activo del proceso penal con el deber de exigir el respeto de todas las garantías, promover el principio de oportunidad y acompañar la ejecución de las medidas pedagógicas, restaurativas y protectoras. Por otro, autoridad administrativa encargada de verificar derechos y activar medidas de restablecimiento cuando sea necesario. Un puente permanente entre lo judicial y lo administrativo.
Sin embargo, la realidad dentro en Centros de Atención Especializada (CAE), lugar donde están los jóvenes con sanción de privación de libertad, muestra una brecha entre lo que la ley promete y lo que se cumple. Aunque es difícil establecer que se trata de una situación generalizada, si hay muchos casos en los que este derecho de los adolescentes está siendo vulnerado.
Visitas que nunca llegan
Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2023, reveló que no todos los adolescentes reciben la atención mínima esperada de los funcionarios asignados a su proceso. Según el documento, solo 67% recibe visitas periódicas.
Por ejemplo, Alexandra, una joven de 17 años en el CAE femenino La Esmeralda, en Bogotá, descubrió por un mensaje informal que su defensora ya no la representaba.
“Le escribí a mi abogado público que necesitaba hablar con mi defensora, Marta, y me dijo que ella ya no era mi defensora, fue en ese momento que me enteré. Le pedí que me diera el número de mi nuevo defensor y no me quiso decir. Me tocó conseguir un abogado privado”, cuenta.
A su situación se suma otro golpe: Alexandra estaba en un CAE en la ciudad de Cúcuta, pero fue trasladada a Bogotá porque su madre había conseguido un trabajo en la capital colombiana. Sin embargo, este duró poco más de un mes y se tuvo que regresar. Pero Alexandra se quedó en Bogotá, y seis meses después, permanece lejos de su red de apoyo. Cada visita implica que su mamá viaje 10 horas en su único día libre.
“Ahora tengo un nuevo defensor, pero la verdad él no habla. Estamos en un estudio de caso o una audiencia y él se queda callado”, dice.
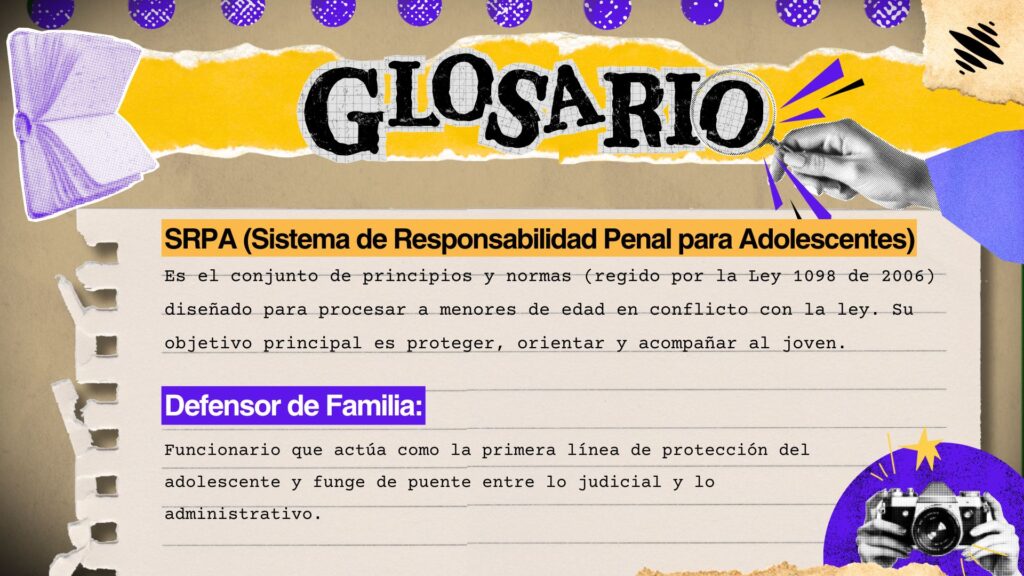
Su traslado de regreso a Cúcuta se ha convertido en una cadena interminable de solicitudes y silencios institucionales.
El citado informe de la Defensoría del Pueblo revela otra cifra que reviste gravedad: el 8% de los defensores de familia y el 42% de los defensores públicos incumplen abiertamente su obligación de visitar a los jóvenes que deberían acompañar.
Laura lleva siete meses en el CAE y asegura que su defensora nunca ha realizado un estudio de caso, un procedimiento que debería repetirse cada tres meses.
“La conocí cuando revisaron mi caso, pero nunca más. Me dijo que iba a estar pendiente, pero no me dijo cómo, ni nada”, relata.
Nunca ha recibido una llamada para preguntar cómo está o si necesita algo.
En un sistema que se define a sí mismo como pedagógico y restaurativo, la ausencia del Estado no solo es una falla administrativa: es una vulneración directa. Y las voces de las adolescentes lo confirman.
Otro caso es el de Sheimily, quien tampoco ha logrado hablar con su defensora desde agosto. Tenía un estudio de caso programado para el 18 de septiembre, pero no ocurrió. A la fecha en que fue entrevistada, 12 de noviembre de 2025, no ha tenido ninguna razón.
“Yo quiero ver a mi mamá y ver si le pueden ayudar con los pasajes, pero no ha sido posible”, cuenta.
Su familia también está en Norte de Santander y es de bajos recursos. “Hace cinco meses estoy acá, y necesito ver a mi mamá y abrazarla”.
Un vacío que duele: retos para defender este derecho
Para comprender las dimensiones de esta problemática, consultamos a Natalí Romero Rincón, abogada especialista en Derecho de Familia y experta en derechos de niños, niñas y adolescentes de la Universidad del Rosario y la Universidad de Salamanca, quien analiza las fallas que perpetúan este abandono.
Para Romero, la falta de acompañamiento a jóvenes usuarios del SRPA no es un detalle menor; pues desmantela el propósito mismo del sistema. Sin la presencia activa del defensor, es imposible comprender el contexto del joven y lograr el enfoque terapéutico necesario, quedándose solo en lo punitivo.
“Básicamente lo es todo. Entender sistémicamente, integralmente la situación del adolescente nos va a poder dar luces de un mejor abordaje del conflicto”, explica Romero.
Enfatiza que escuchar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estén en un proceso es primordial, que de hecho, está estipulado en la Convención Internacional de Derechos del Niño.
“En un mismo problema, con un mismo joven, tú puedes tener temas de desigualdad, de pobreza, de salud mental, que están interrelacionados, cuyos derechos se deben garantizar”, enfatiza.
Un sistema inmaduro
Para la abogada, es claro que una de las falencias es que el SRPA todavía no se encuentra en una etapa madura y por tanto su implementación no se da al 100%. Indica que el Código de Infancia y Adolescencia es todavía muy reciente (Ley 1098 de 2006).
Añade que, sigue siendo común que se exija una sanción punitiva, mientras que el sistema tiene una visión restaurativa, y si se quiere terapéutica, en donde se reconozcan los derechos no solamente de la víctima, sino del victimario. “ Y de eso no es fácil desarraigarse”, asevera.
Para Romero, hoy se necesitan políticas más claras y serias desde el punto de vista regional, distrital y departamental, aunque advierte que existen buenos lineamientos abanderados por el Consejo Superior de la Judicatura, que están sensibilizando a muchos jueces y que son de gran impacto.
Cita, por ejemplo, a Diana Marcela Cruz Orduña, Juez 8 de Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá, quien dice que “el tema no es de masas, sino de generar un impacto así sea en un solo caso, porque lo importante aquí es el ser, es la preservación de los derechos humanos y que los jóvenes tengan la oportunidad no solamente de resocializarse, también de una nueva oportunidad de vida”, porque no es fácil entender los contextos sociales y cómo las desigualdades generan brechas.
Las historias de estas jóvenes muestran un patrón: defensores que no responden, estudios de caso que no se realizan, solicitudes que no se tramitan, traslados que no se gestionan, derechos que no se garantizan.
La clave es, entonces, entender que el SRPA fue diseñado para ser más que un sistema sancionatorio: busca proteger, reorientar y acompañar. Pero cuando la institucionalidad se ausenta, estos jóvenes quedan atrapados entre la sanción y la negligencia.