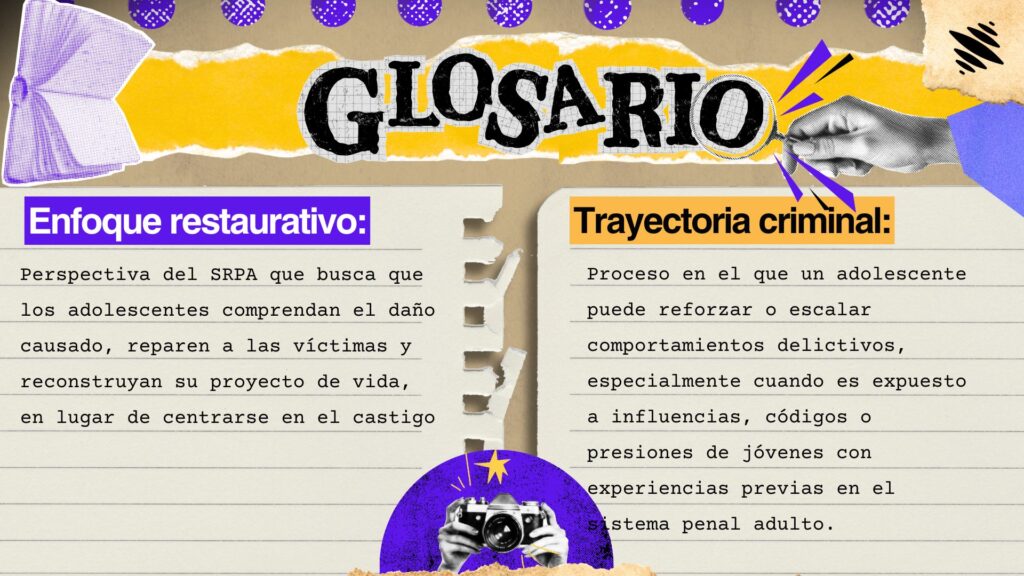Por Radio Trompo
En teoría, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) fue diseñado para ser un mundo aparte. Separado del sistema penitenciario adulto, guiado por principios pedagógicos y restaurativos, y ajustado a las necesidades de quienes están en proceso de desarrollo. Pero en la práctica, esa frontera se difumina.
En varios Centros de Atención Especializada (CAE) del país, adolescentes de 15, 16 o 17 años conviven con jóvenes mayores de edad, algunos de ellos con penas cumplidas en cárceles ordinarias. La Defensoría del Pueblo ha documentado casos en los que quienes ya sobrepasaron la mayoría de edad continúan viviendo en los mismos módulos, compartiendo patios, rutinas y dinámicas con menores de edad.
Según las últimas cifras del ICBF, en el SRPA hay más de 370 mayores de edad. Y no solo son adultos jóvenes de entre 18 a 25 años, sino que incluso están dentro adultos de hasta 32 años. Y, en un sistema pensado para proteger y reeducar, esta convivencia no solo contradice la ley, también crea escenarios de riesgo que nadie parece estar enfrentando.
Jóvenes y adultos en un mismo centro: Una violación al principio de especialización
La legislación colombiana es clara: la privación de libertad en el SRPA debe ser un último recurso y siempre en espacios diferenciados, protegidos de las lógicas del castigo centrado en los adultos. Según el principio de especialización que rige este sistema, la justicia juvenil debería tener sus propias reglas, autoridades especializadas y procedimientos diferenciados del sistema judicial para adultos, todo esto bajo un enfoque restaurativo y pedagógico.
Sin embargo, la mezcla entre menores y mayores de edad reproduce precisamente lo que se busca evitar. Los jóvenes que ya han pasado por ambientes carcelarios traen consigo códigos, jerarquías y mecanismos de control propios del mundo penitenciario adulto.
Cuando los mayores privados de la libertad ingresan a centros para adolescentes, la lógica de la convivencia cambia. Surgen liderazgos informales, sanciones no oficiales, reglas implícitas que sustituyen los programas pedagógicos. Lo que para el Estado es un “centro especializado” puede convertirse, en la práctica, en un espacio donde las dinámicas carcelarias se filtran de manera silenciosa.
Carlos*, joven de 15 años que hace parte del SRPA en el CAE Buen Pastor en Cali, dice que a veces se siente como en una cárcel chiquita. “Los que ya tienen 18 o 19 llegan con otra mentalidad, con códigos que aprendieron en centros de adultos o en la calle. Para ellos, uno siempre está ‘faltando al respeto’ por cualquier cosa: por hablar pasito, por no mirar a los ojos, por no hacer caso a reglas que nadie le explicó a uno”.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, en un informe de 2023, evidenció que en algunos centros no existe separación de menores de edad de quienes ya cumplieron la mayoría de edad y “en muchas oportunidades han cumplido medidas en el sistema de adultos y continúan en los centros, aspecto que podría afectar directamente el proceso diferenciado del Sistema”.
Situación que vienen documentado desde 2015 donde recomendaron que se hicieran los ajustes necesarios para garantizar la separación física de los jóvenes mayores de 18 años respecto de los menores, para concretar “un modelo especializado y diferencial, que propenda por la disminución de la conflictividad entre estos dos grupos de edad y se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales en este sentido”, pero 10 años después esta recomendación no se ha aplicado en todos los centros.
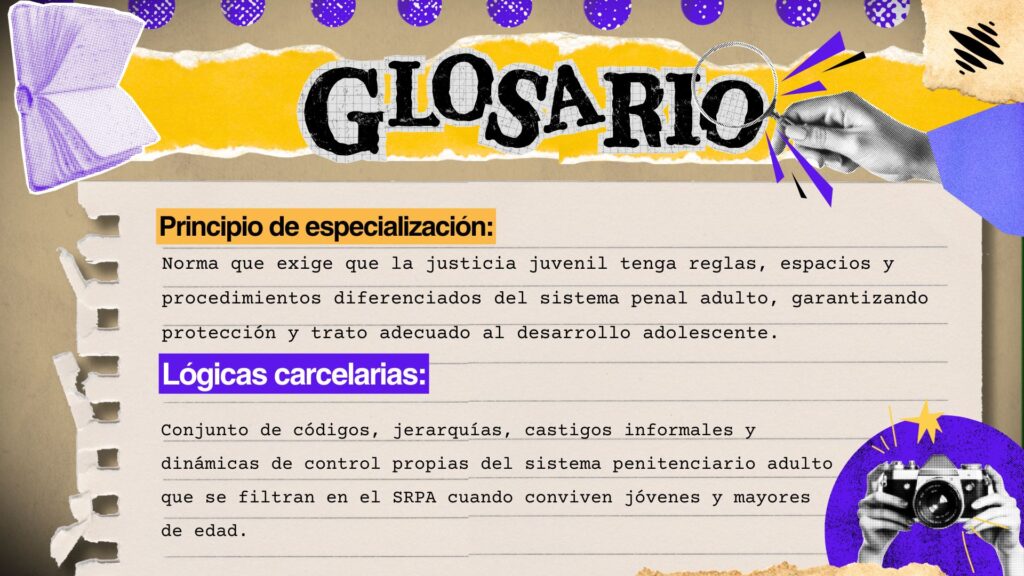
Impacto psicológico: identidades en desarrollo frente a códigos carcelarios
Más allá del enfoque jurídico, la mezcla es problemática desde lo psicológico y lo social. Un adolescente en conflicto con la ley no es un adulto joven: está en un momento de desarrollo donde la identidad, las emociones y el sentido de pertenencia están en plena construcción. Exponerlo a figuras adultas con mayor experiencia delictiva o con códigos importados de la cárcel genera presiones que pueden reforzar trayectorias criminales en lugar de interrumpirlas.
Los mayores suelen ocupar posiciones de poder, y ese poder se ejerce a través de intimidaciones, castigos encubiertos, control del acceso a bienes cotidianos, imposición de “respeto” o la creación de microjerarquías que replican las de las prisiones. Para un adolescente que intenta reconstruir su vida, estas dinámicas erosionan cualquier posibilidad de cambio.
Violencia, disciplina clandestina y riesgo permanente
La convivencia también afecta la seguridad física. La Defensoría del Pueblo ha alertado en distintos informes escenarios de violencia interna y lógicas carcelarias que se reproducen dentro de algunos centros del SRPA, señalando que la falta de separación adecuada, supervisión y personal capacitado puede facilitar dinámicas de intimidación entre adolescentes.
Los jóvenes mayores intentan disciplinar a los menores que consideran “faltos de respeto” o “mal hablados”. En algunos centros, los mayores han replicado castigos informales tomados de cárceles de adultos. La Defensoría sí ha advertido que la falta de controles y la convivencia desordenada pueden favorecer la aparición de ‘lógicas carcelarias’, donde algunos jóvenes replican dinámicas de castigo aprendidas fuera del sistema.
Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que deterioran la posibilidad de que el SRPA opere como un sistema pedagógico y no punitivo. Donde hay miedo, humillación o jerarquías paralelas, no puede haber aprendizaje ni reparación.
Y los menores de edad empiezan a correr riesgos dentro de ese espacio. Carlos* cuenta que le tocó ver como “a un pelado de 15 lo hicieron pararse contra la pared solo porque dijo algo que no les gustó (a los adultos). Nadie interviene porque todos sabemos que si uno se mete, después vienen por uno. Entonces uno aprende a callar, a hacerse pequeño, a no molestar. Ese miedo se mete en la cabeza”.
El impacto en la salud mental es profundo. La mezcla genera en los adolescentes una sensación constante de vulnerabilidad. Quienes ya llegan con antecedentes de violencia, consumo o traumas acumulados encuentran en esta convivencia un entorno que reactiva miedos, agrava ansiedad y reduce la posibilidad de confiar en el sistema.
En los casos más extremos, los episodios de autolesión aumentan cuando el entorno se percibe hostil o ingobernable. Si el SRPA pretende reducir la reincidencia, es contradictorio exponer a los jóvenes a dinámicas que los empujan nuevamente hacia la oscuridad de la que intentan salir.
Una falla institucional como origen
Hay también un problema institucional: cuando el sistema mezcla poblaciones, envía un mensaje de desorden, improvisación y abandono. La especialización no es un capricho administrativo: es una garantía de derechos.
Los centros para adolescentes fueron pensados para ofrecer educación, orientación psicosocial, terapia familiar, actividades deportivas, procesos restaurativos y acompañamiento para la vida pública. Pero, la presencia de mayores distorsiona estos objetivos y obliga a funcionarios y operadores a dedicar esfuerzos a controlar conflictos y tensiones que no deberían existir.
Así, lo que debería ser un espacio de reconstrucción se convierte en un escenario de contención constante.
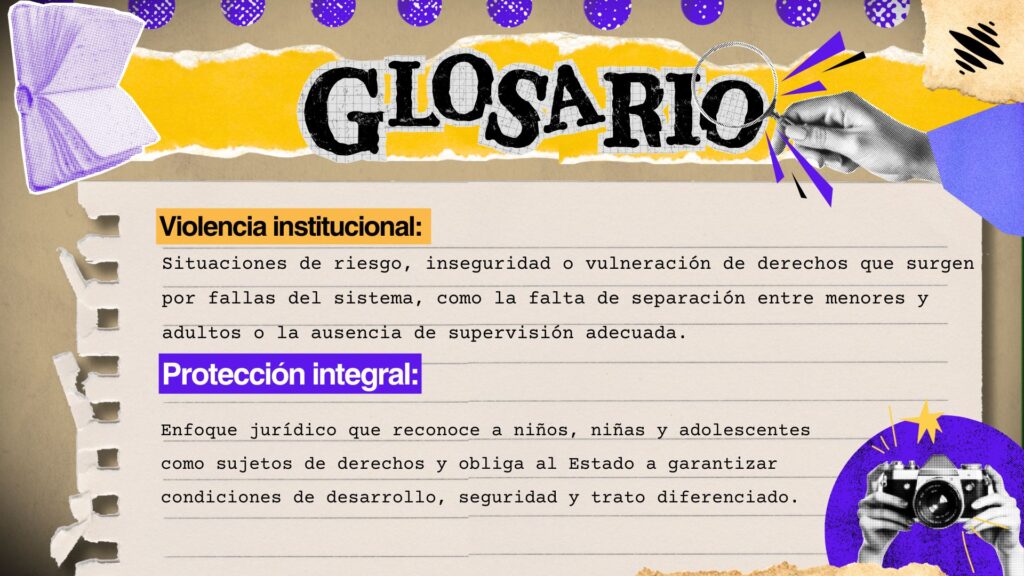
¿Por qué ocurre esta mezcla?
Natalí Romero Rincón, abogada especialista en Derecho de Familia y experta en derechos de niños, niñas y adolescentes de la Universidad del Rosario y la Universidad de Salamanca explica que la justicia que enmarca toda la niñez, infancia y adolescencia está distanciada de la de los adultos, conforme a la protección integral.
El SRPA y los centros de atención especializada están regulados por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y por guías y manuales operativos del ICBF que exigen atención diferencial y criterios de clasificación (edad, riesgo, tipo de sanción). Estas normas establecen la obligación de separar y atender de forma diferenciada a las personas adolescentes.
Por eso no deberían convivir ambos modelos y mucho menos ambos grupos poblacionales en un mismo centro, “porque son de naturalezas completamente diferentes. La ley es totalmente clara”. Para la experta “no es un tema de ley, es más un tema estructural, de cultura, de cómo se le va dando aplicación a esta distinción”. Es decir, aunque la ley dicta una cosa, a la hora de aplicarse se da de manera distinta por razones de infraestructura en los centros o de ideología de quiénes la aplican.
Así, la misma sociedad, el Estado y los medios de comunicación suelen generar presión por el cumplimiento de sanciones o “penas ejemplares”, desconociendo la naturaleza pedagógica y alternativa del sistema.
La experta concluye en que la regla jurídica es clara: deben estar separados. “Pero en realidad, no siempre pasa. Eso no es porque la ley lo permita, sino por la mezcla de problemas estructurales, administrativos y de componente institucional”.
El corazón del debate
En un país donde se discute con frecuencia la necesidad de endurecer las penas a adolescentes, la mezcla con mayores es un recordatorio incómodo de que el problema no es solo la ley, sino su implementación. No es un debate en vano. No se puede exigir responsabilidad a los jóvenes cuando el propio sistema que debe protegerlos los expone a riesgos innecesarios, contradiciendo las reglas que juró defender.
Separar menores de mayores no es un detalle técnico: es la diferencia entre un sistema que reproduce daño y uno que ofrece oportunidades reales de cambio. Mientras esa frontera continúe desdibujada, el SRPA seguirá siendo un territorio ambiguo, más cercano a una extensión de la cárcel que a un espacio donde realmente se pueda empezar de nuevo.
Carlos* concluye: “Yo vine aquí para cambiar, pero ¿cómo va a cambiar uno si está todo el día cuidándose de no provocar a alguien más grande? Aquí uno no piensa en reparar nada, ni en el delito, ni en el futuro. Uno solo piensa en sobrevivir el día sin que lo miren mal. ¿Cómo va a ser esto pedagógico si uno vive con miedo?».
*Nombre cambiado por seguridad de la fuente