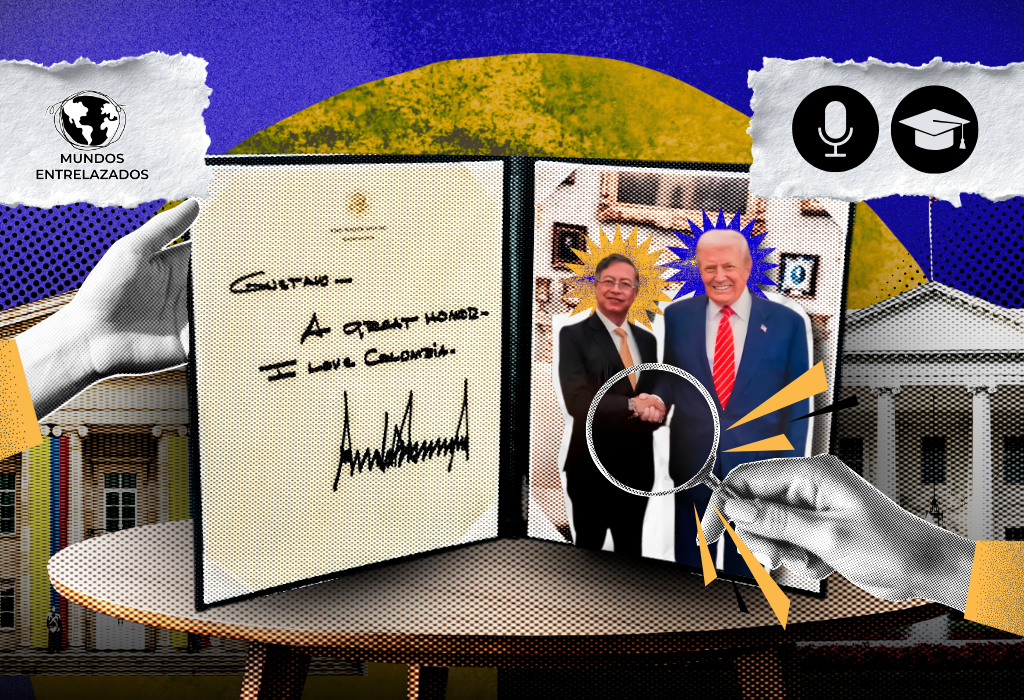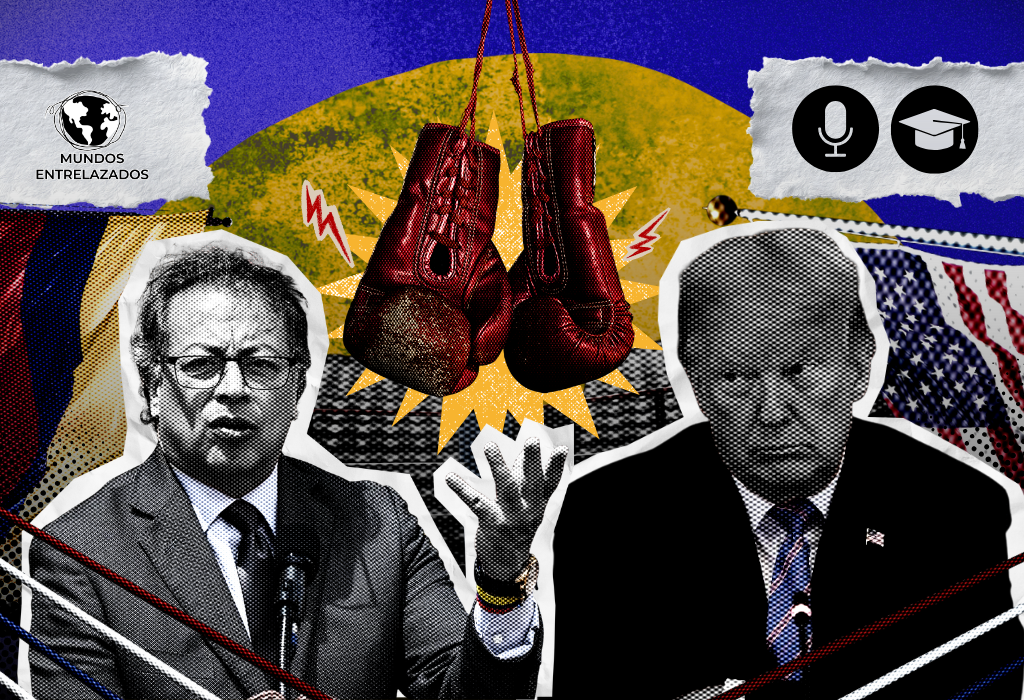Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Santiago Urrego
Los megacolegios en Colombia han sido un tema de discusión desde su creación en la primera década del siglo XXI, planteando el debate de si estos son espacios adecuados para que la niñez y la juventud construyan su futuro.
Aunque en nuestro país estudiar es un privilegio, las principales ciudades del país le han apostado a la construcción de colegios con la meta de que los niños, niñas y adolescentes sean alguien productivo en la sociedad.
Todo comenzó en Bogotá a mediados de los 2000. En esa década iniciaron los proyectos de megacolegios como cuna del desarrollo educativo en Colombia. La administración municipal de Luis Eduardo «Lucho» Garzón en Bogotá (2004-2007) le apostó a construir estos escenarios de transformación.
La Secretaría de Educación, liderada por Abel Rodríguez en ese momento, quería tener a los estudiantes en igualdad de condiciones con las instituciones privadas y tenía un modelo, el cual generó resultados positivos en un corto tiempo.
La propuesta era simple: aumentar la capacidad de la infraestructura de las instituciones educativas para que jóvenes en barrios populares pudieran estudiar. Normalmente, los megacolegios tienen capacidad para albergar diariamente a una población que varía entre 1.000 y 4.000 estudiantes.
El modelo de implementación, a menudo, generaba la fusión de dos o más colegios preexistentes, usualmente con infraestructuras deterioradas, en una única y nueva sede monumental.
Pero en algunos casos ha habido muchas demoras en la construcción de los megacolegios. Por ejemplo, Anny Sofía Páez, quien para el 2021 fue personera de un colegio en Ibagué. El proceso de demolición del colegio se hizo por partes y, a la fecha, no han construido el nuevo.
“Cuando era personera en mi colegio, lo demolieron. Nosotros estábamos entre los escombros, pero también hubo un problema con el rector y no nos daban respuestas. Hicimos un paro. La gran mayoría de personeros tuvimos problemas en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa”, dijo Páez.
Problemas en la construcción
Ha habido reportes de problemas con las construcciones de varios colegios, como el caso de un megacolegio de Girón, Santander, el cual estuvo varios meses sin funcionar. La comunidad, en particular los padres de familia, manifestaba su preocupación e incertidumbre ante la falta de una fecha de apertura definida por parte de la administración municipal, que solo había sugerido de manera imprecisa que el colegio comenzaría a funcionar en febrero del 2020.
La situación se veía agravada por el hecho de que ya no quedaban cupos disponibles en la institución y algunos padres habían retirado a sus hijos de otros colegios con la expectativa de que el nuevo plantel estaría operativo, dejando a los niños sin poder asistir a clases mientras el colegio permanecía cerrado.
En este mismo departamento, en Floridablanca, está el megacolegio Río Frío, una institución con capacidad para 1.400 estudiantes que no ha podido entrar en funcionamiento debido a la falta de alumnos en el sector donde fue construido.
A pesar de una inversión de $11.000 millones y de que la obra se entregó en 2015, el colegio no ha podido ser utilizado, lo que ha generado una controversia sobre la planificación del proyecto. La falta de estudiantes se atribuye a un error de cálculo en la proyección de la población estudiantil de la zona.
El impacto
La política de los megacolegios revolucionó la forma de concebir la educación y fue bastante exitosa, según las estadísticas de las alcaldías de Lucho Garzón y Samuel Moreno, ya que descentralizaba la educación y aumentaba los cupos a proveer en los colegios públicos para jóvenes que antes no tenían acceso a la misma.
Para 2010, Bogotá ya contaba con 42 de estas nuevas instituciones, ubicadas estratégicamente en las áreas con mayor demanda de cupos educativos, según la Secretaría de Educación Distrital.
Por otro lado, desde 2014, un estudio de la Universidad de los Andes muestra que “los megacolegios no tienen efectos sobre el desempeño promedio estudiantil. Sin embargo, sí mitigan la relación negativa que tienen con el desempeño algunas características del estudiante, como la extraedad y la jornada escolar a la que asiste”.
El estudio resalta que los megacolegios mitigan las vulnerabilidades de desempeño del estudiante, pero que no hay grandes efectos positivos cuando ya había una oferta educativa en la zona donde se hizo el megacolegio.
“En promedio, los megacolegios atienden a población más vulnerable en características socioeconómicas que los demás colegios públicos regulares”, dice una de las conclusiones del estudio. Es decir, sí habría una protección mayor frente a los posibles problemas que puedan tener los estudiantes.
Los megacolegios pueden representar avances en la educación, porque en muchos casos pueden ser espacios que favorezcan la concentración y el aprendizaje, con buena dotación, pero tienen que ir de la mano de políticas educativas que perduren en el tiempo, porque la formación educativa es un proceso que no se logra solo con edificios.
Esto va directamente conectado a la deserción escolar, la cual deja que 335.000 estudiantes hayan dejado el colegio en el último año y, en los últimos dos años, fueron más de 700.000 los desertores.
Francisco Cajiao, experto en educación citado por El Tiempo, destacó una estimación que no es muy favorecedora para el sistema educativo colombiano. Según él, “por cada 100 niños que entran a primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo”.
Además, para el año 2018 había 931.082 estudiantes en grado sexto, pero para 2023 solo se matricularon 535.640 en el grado once. Así que si bien los megacolegios puede ser una oportunidad de estudio, hay que garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, pero este es un cambio que se genera a lo largo de los años.