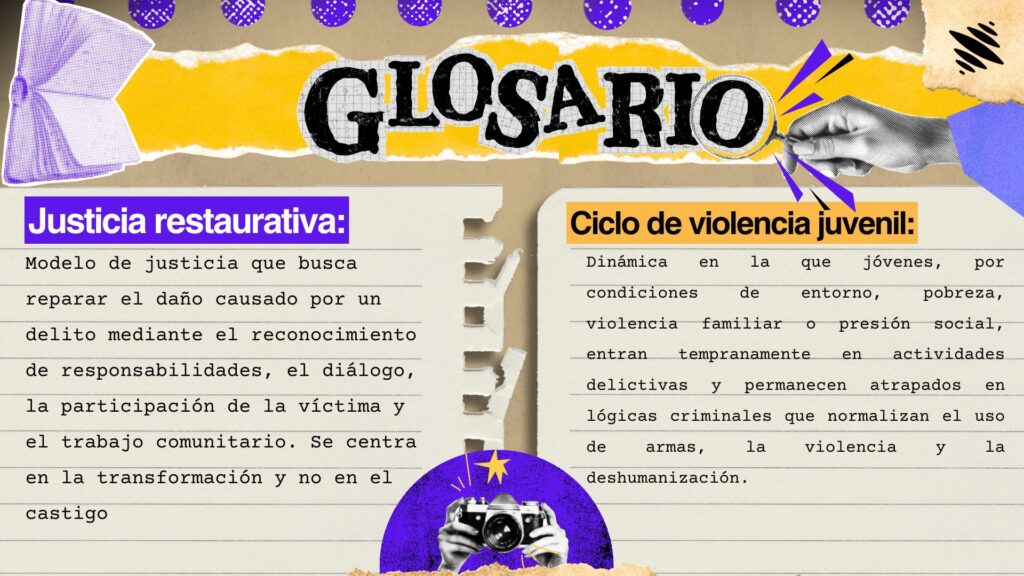Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Victor*
La noche que me dispararon en la cabeza yo tenía quince años. Venía en la moto con mi mamá, entrando a la cuadra de siempre, la misma que me había visto crecer, vender droga, pelearme a golpes y a tiros, y creérmela de jefe. Era tarde. El aire olía a pollo frito y a gasolina. A mitad de la cuadra escuché un solo estallido.
Al principio pensé que era la moto. Pero enseguida sentí el calor bajando por el cuero cabelludo. Era un calor espeso, pesado, acompañado de ese olor que nunca se olvida: pólvora y sangre. Me desplomé. Las piernas dejaron de responder. Las voces de los vecinos sonaban como si vinieran desde el fondo de una piscina. Solo pude gritar por mi mamá. Y pensar en mi hijo.
A mis quince años ya era papá.
“Dile que lo amo. Cuídalo”, le susurré a mi mamá, convencido de que esas serían mis últimas palabras. Ahí, tirado en el suelo, con la vida escapándose por un agujero en la cabeza, sentí que todo lo que había hecho, todo lo que había mandado a hacer, me estaba pasando factura.
Sobreviví. Pero algo dentro de mí se murió esa noche
Hoy tengo 21 años y estudio Derecho en una universidad. Quiero trabajar con jóvenes que han estado en conflicto con la ley, como yo. Sueño con dirigir el ICBF o crear una fundación para pelados que pasan por el SRPA. Pero hace apenas seis años yo lideraba una banda violenta en un municipio de Huila. No doy el nombre, porque mi historia no es una película: hay gente viva, hay heridas abiertas y hay riesgos reales.
Empecé en esto a los once años. Mi papá cayó en la cárcel cuando yo tenía nueve, mis hermanos mayores ya estaban metidos y yo los seguí. A los once transportaba droga. A los trece ya había matado. A los quince daba órdenes.
Nuestra banda controlaba la venta de marihuana, cocaína, tusi y bazuco en varios sectores. No éramos una “pandillita de esquina”: hacíamos parte de una cadena criminal mucho más grande, como pasa en casi todo el país. Para abastecernos viajábamos al Cauca. Allá, en ciertas zonas, teníamos permiso para entrar a las fincas y comprar. No eran viajes improvisados: eran operaciones organizadas, con rutas, contactos y acuerdos silenciosos. Íbamos, cargábamos, volvíamos. Y defendíamos el territorio con armas que muchas veces venían de grupos armados.
Yo no hablaba directamente con la guerrilla, pero sí con gente que tenía línea con ellos. Por esos contactos nos llegaban pistolas con silenciador, armas automáticas, munición. Y a veces encargos: mover mercancía, hacer “vueltas” específicas, eliminar a alguien. En ese mundo, muchas veces no hace falta explicar. Solo decir: “esto hay que hacerlo”. Y se hace.
Así es como las bandas juveniles entran en la misma lógica de las disidencias, del narco y de las estructuras armadas: nosotros ponemos la cara, el cuerpo y los años de cárcel; ellos ponen las armas, las órdenes y el dinero. Nosotros somos reemplazables. Ellos, casi nunca.
La primera vez que maté, tenía trece años y usé un revólver .38. Sentí nervios, adrenalina, un ruido en el pecho que no sé si era miedo o poder. Después, para sobrevivir, aprendí a no pensar en la persona del otro lado. No en su familia, no en su historia, no en sus sueños. Si uno piensa demasiado, se frena. Y si se frena, se muere.
Matar se volvió parte del trabajo. Lo dicen muchos: “es como una droga”. Yo lo entiendo. La adrenalina, el poder momentáneo, y luego el vacío. No es que lo disfrutes; es que pierdes la capacidad de sentir. Y cuando dejas de sentir, eres muy útil para el negocio.
A los dieciséis ya tenía precio sobre mi cabeza. Me la pasaba moviéndome, durmiendo en casas distintas, andando siempre con cinco o seis pelados armados que me “cuidaban”. Llevaba chaleco casi todos los días. No había futuro, solo presente inmediato: que no me mataran hoy.
Hasta que me capturaron y me metieron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el SRPA.
En el centro de detención juvenil perdí casi todo: la libertad, mi pareja, mi lugar en la banda. Pero adentro encontré algo que jamás pensé que me iba a tocar: una segunda oportunidad.
A través del SRPA y de la Fundación Pichachos empecé a descubrir talentos que no conocía. Llegó un proyecto que se llamaba Mi Historia, con la emisora Radio Trompo. Nos pusieron micrófonos en las manos, cámaras, libretas. Nos enseñaron a hacer periodismo, a contar nuestras historias. No solo como bandidos, sino como hijos, como padres, como pelados que han sobrevivido a cosas que mucha gente ni se imagina.
Con Mi Historia aprendí a hacer algo que yo nunca había hecho: detenerme a pensar. Mirar mi vida hacia atrás y hacia adelante. Preguntarme qué quería ser, más allá de lo que el barrio y la banda ya habían decidido por mí.
Un día, una persona muy importante en mi proceso me preguntó:
“Vos siempre dijiste que querías estudiar Derecho. ¿Por qué no lo haces?”
Esa frase me atravesó más que la bala. De niño yo decía que quería ser abogado para sacar a mi papá de la cárcel. Ese sueño se había quedado enterrado bajo años de violencia, droga, armas y órdenes. Pero seguía ahí.
Mientras todo eso pasaba en mi vida, el país seguía su propia guerra.
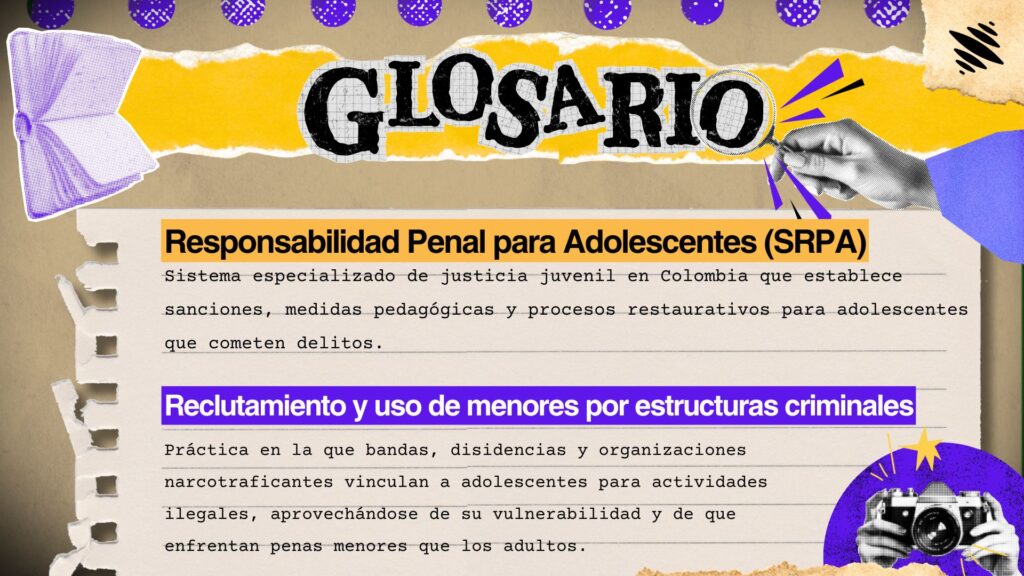
En junio de 2025, un pelado de 15 años disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitin en Bogotá. Lo hirió en la cabeza. Uribe murió semanas después. La noticia explotó en todos los noticieros.
Cuando capturaron al menor y la Fiscalía explicó que, por ser adolescente, enfrentaba una sanción máxima de ocho años en el SRPA, el país entero empezó a gritar. Muchos decían que era una burla, que cómo era posible que alguien que mata a un senador “solo” reciba siete u ocho años en un centro especializado. La condena final fue de siete años de privación de libertad en un centro del ICBF.
A partir de ese caso, políticos —sobre todo de derecha— aprovecharon la indignación para impulsar proyectos de ley que buscan que adolescentes entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos por delitos graves, con penas de hasta 40 o 60 años de prisión. Algunos, como la representante Piedad Correal y sectores del Centro Democrático, han hablado de bajar la edad penal a 14 años después del atentado contra Uribe.
La lógica es simple: como supuestamente hay “un aumento desmesurado de menores cometiendo homicidios”, la solución sería que “paguen como adultos”. Como si la cárcel de adultos fuera una especie de máquina mágica que corrige la violencia.
Al mismo tiempo, casi en silencio, el Ministerio de Justicia, el ICBF y la Judicatura venían impulsando otro proyecto de reforma al SRPA, el 416 de 2025, para fortalecer la justicia restaurativa y terapéutica: más acompañamiento psicosocial, más medidas pedagógicas, mejores programas para que los pelados no reincidan, y una justicia juvenil distinta de la de adultos.
Pero después del asesinato de Miguel Uribe, el debate público se inclinó casi por completo hacia el lado punitivo. En vez de discutir cómo hacer que el SRPA funcione mejor —para las víctimas y para los jóvenes—, muchos se fueron directo a pedir más castigo, menos garantías, más años de encierro. El proyecto restaurativo siguió existiendo, pero quedó arrinconado en una pelea política que se alimenta del dolor y del miedo.
Y ahí es donde entra mi historia
Yo no escribo esto para justificar lo que hice. Yo hice daño. Tomé decisiones que marcaron vidas. Hay gente que no volvió a su casa por balas que yo disparé o que mandé a disparar. También fui usado por una estructura criminal más grande que yo, que me necesitaba precisamente porque era menor de edad. Sabían que, si me capturaban, no me iban a mandar 40 años a La Picota, sino a un centro del SRPA.
Eso mismo está pasando con muchos pelados que hoy son reclutados por bandas, disidencias y estructuras narco. Saben que el sistema juvenil tiene penas menores, y se aprovechan de eso. Pero la respuesta no es convertir a esos pelados en adultos de la noche a la mañana. La respuesta es romper la cadena que los usa, fortalecer el sistema juvenil y garantizar que las medidas tengan sentido, que transformen algo.
Si a mí me hubieran juzgado como adulto y me hubieran mandado treinta o cuarenta años a una cárcel común, hoy probablemente sería otra cosa: un tipo más violento, más roto, más peligroso. O estaría muerto. No estaría estudiando Derecho. No estaría pensando en cómo evitar que otros terminen donde yo estuve.
El SRPA no es perfecto. Hay centros donde hay maltrato, hacinamiento, abandono. Hay programas que existen solo en el papel. Hay operadores que no creen en lo restaurativo y solo reproducen lógicas carcelarias. Pero también hay experiencias como la que yo viví con Fundación Picachos, con Mi Historia y Radio Trompo, que cambian vidas de verdad.
El problema no es que el SRPA sea “muy blando”; el problema es que no está garantizado para todos en condiciones dignas, restaurativas y serias. Y que, además, seguimos dejando intactas las estructuras adultas que usan a los menores como carne de cañón.
Cuando escucho a algunos senadores y representantes pedir que adolescentes de 14 o 15 años “paguen como adultos”, me pregunto si alguna vez han pasado una tarde entera hablando con un pelado de esos. Escuchándolo de verdad. Preguntándole qué vio en su casa, qué vio en la calle, quién le dio el arma, quién se beneficia de que él se pudra en una cárcel.
Yo fui uno de esos pelados. A los trece cargaba un revólver. A los quince ya mandaba gente. A los dieciséis tenía precio sobre mi cabeza. Hoy, si el país solo mira mi pasado, seguramente muchos estarían de acuerdo en que merecía pudrirme en una cárcel de adultos.
Pero aquí estoy, escribiendo esto, estudiando Derecho, tratando de ser un buen papá para mi hijo, usando el liderazgo que antes servía para la guerra ahora para ayudar a otros a no repetir mi camino. Eso no pasó por arte de magia. Pasó porque, en lugar de hundirme definitivamente, hubo un sistema —con todas sus fallas— que todavía apostó por la idea de que un adolescente puede cambiar.
Sé que la familia de Miguel Uribe tiene derecho a pedir justicia. Sé que su asesinato dolió a medio país. Sé que es fácil indignarse cuando uno ve que el menor que disparó solo recibe siete años. Pero también sé que ese pelado, igual que yo, es parte de un engranaje donde los adultos mandan y los adolescentes ejecutan. Y que si la respuesta es solo meterlo en una cárcel de adultos y tirar la llave, las estructuras que lo mandaron seguirán intactas, esperando al próximo niño.
No escribo esto para que alguien diga: “pobrecito, démosle menos años a los que matan”. Lo escribo para mostrar que la pregunta no debería ser solo cuántos años de sanción recibe un adolescente, sino qué hacemos con esos años. ¿Lo dejamos encerrado, acumulando odio y rencor, o los usamos para que entienda, repare y construya algo distinto?
Yo soy prueba viva de que alguien puede cambiar. No porque yo sea mejor que otros, sino porque a mí me dieron una oportunidad acompañada de procesos reales: educación, reflexión, proyectos, radio, escritura, terapia, vínculos. Si el sistema se reduce a castigo, sin nada de eso, lo que vamos a producir no es justicia, sino más violencia.
Mientras el Congreso discute si bajar la edad penal o si mantener la justicia restaurativa, yo sigo yendo a clase, sigo siendo papá, sigo tratando de no olvidar nunca de dónde vengo. Y cada vez que escucho a un político decir que “la solución es que paguen como adultos”, recuerdo la noche de la bala. Recuerdo al niño que fui. Y pienso en todos los que vienen detrás.
Si de verdad queremos que no haya más personas como Miguel Uribe asesinados, ni más adolescentes disparando por órdenes de otros, necesitamos algo más que más años de cárcel. Necesitamos un sistema juvenil fuerte, coherente, restaurativo, que llegue a todos los territorios. Y necesitamos, sobre todo, dejar de ver a los pelados solo como monstruos y empezar a ver también lo que los hizo así.
Si alguien quiere una prueba de que un adolescente puede cambiar, que me mire a mí. No para absolverme, sino para entender que la venganza no es política pública. Y que un país que solo sabe castigar, pero no sabe transformar, está condenado a repetir su propia violencia una y otra vez.
*Nombre cambiado para proteger la identidad del autor