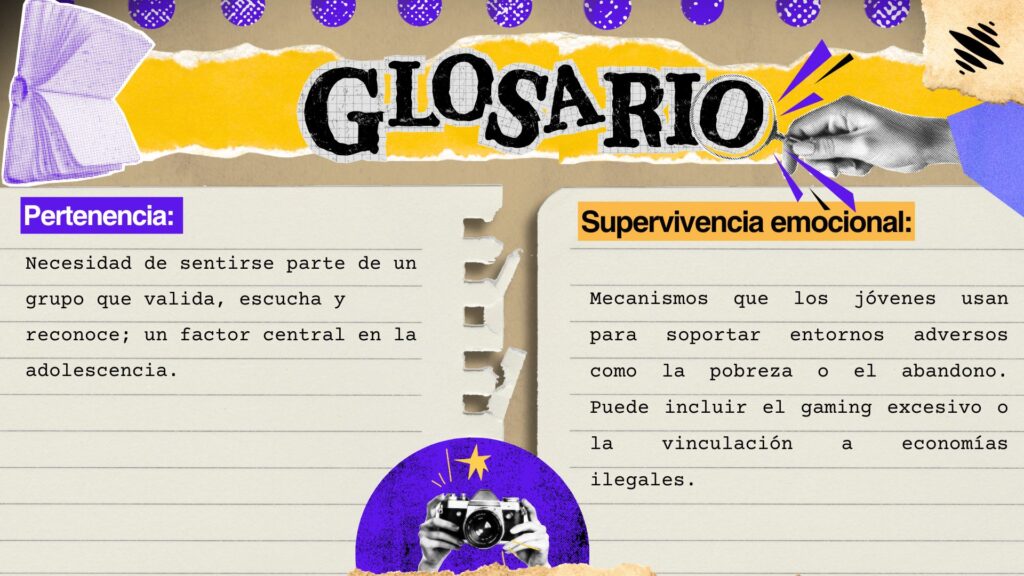Por: Ferley Vargas y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Fundación Picachos, Florencia (Caquetá).
En los pasillos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), muchos adolescentes hablan de videojuegos con la misma intensidad con la que otros hablan de música, fútbol o redes sociales. Pero esta vez, en el episodio que produjeron para Radio Trompo, la conversación fue distinta: no era sobre el mejor shooter, el nivel más difícil o el juego que está de moda. Era sobre adicción, ansiedad, soledad y esa búsqueda desesperada de identidad que atraviesa la adolescencia, especialmente cuando la vida golpea muy temprano.
“Yo jugaba para no pensar”, dice uno de los jóvenes. La frase llega sin dramatismo, casi con naturalidad, pero encierra un universo entero: en el juego encontraba estructura, una misión, un lugar donde ser alguien. Afuera, en su vida real, no sabía quién era ni qué hacer con todo lo que sentía. Y ahí empieza a aparecer una relación incómoda que casi nunca nombramos: el mismo vacío emocional que muchos jóvenes intentan llenar con videojuegos es el vacío que otros llenan con el crimen.
El joystick como refugio emocional
En el podcast, varios participantes cuentan que empezaron a jugar compulsivamente mucho antes de entrar al sistema penal juvenil. Algunos lo hicieron para escapar de peleas constantes en casa; otros para calmar la rabia que no sabían procesar; otros para sentirse capaces cuando todo lo demás parecía fuera de control.
En sus palabras, los videojuegos no eran solo entretenimiento, sino un refugio: un espacio sin gritos, sin golpes, sin exigencias imposibles. Ahí nadie los juzgaba por estallar, por no concentrarse o por llegar tarde a clase. Ahí, ellos decidían algo. Ellos controlaban algo.
Vanesa Mendez, psicóloga de la Fundación Picachos en Florencia lo explica de manera clara: “cuando un adolescente vive en entornos de caos, violencia o abandono, el gaming puede convertirse en una forma de regular emociones que nadie le enseñó a manejar. No es ocio; es supervivencia emocional. Y como todo mecanismo que calma un dolor profundo, puede convertirse en adicción”, dijo.
Lo que más sorprende al escuchar a estos adolescentes es que las razones que los llevaron a jugar sin control son las mismas que llevaron a otros —o a ellos mismos en otro momento— a involucrarse en dinámicas delictivas. No se trata de “malas decisiones”, sino de la búsqueda de tres cosas que deberían ser fundamentales en cualquier proceso de crecimiento: identidad, pertenencia y propósito.
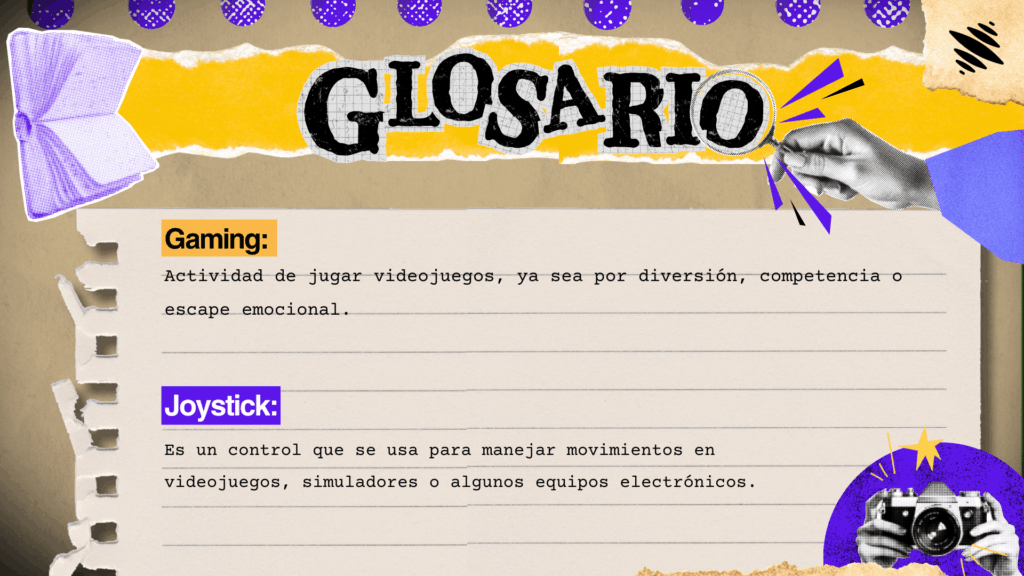
Muchos jóvenes que terminan metidos en combos, microtráfico o vínculos con estructuras armadas no entran por dinero ni por “ser bandidos”. Entran porque ahí se sienten vistos. Entran porque alguien les da un rol claro cuando en casa nadie los escucha. Entran porque ese grupo, aunque peligroso, les da una estructura que la escuela, la familia o el Estado nunca lograron ofrecerles. Un joven del SRPA lo dice con una lucidez brutal: “En el juego yo era el que subía de nivel. En el parche era el que cumplía. Afuera… no era nadie.”
Ese paralelismo revela algo que Colombia rara vez reconoce: la inseguridad juvenil no nace en la esquina ni en la pantalla. Nace en un vacío previo, mucho más profundo, que tiene que ver con abandono afectivo, violencia intrafamiliar, salud mental desatendida y barrios donde los límites entre protección y riesgo están borrados.
Cuando la pantalla y la calle se parecen
En muchos entornos del país, los videojuegos ofrecen algo que la vida real no ofrece: un territorio seguro. En barrios con fronteras invisibles o fuerte presencia de actores ilegales, salir puede ser un riesgo constante. La habitación, la pantalla y los audífonos se vuelven una burbuja contra la calle. No porque el adolescente prefiera el juego a la vida, sino porque en la calle la vida es peligrosa, inestable, impredecible. La pantalla no.
Pero hay otro nivel más complejo: la adrenalina que da un juego competitivo —ganar, ser parte de un clan, cumplir misiones— guarda cierta similitud con la adrenalina que ofrecen las economías ilegales. Ambas proporcionan una sensación de poder, de eficacia, de pertenencia inmediata. Cuando un adolescente no tiene otros lugares para sentirse capaz, cualquier sistema que le dé reconocimiento puede convertirse en una especie de identidad provisional.
Y en la adolescencia —una etapa en la que el cerebro busca desesperadamente sentido— esa identidad provisional puede convertirse en camino.
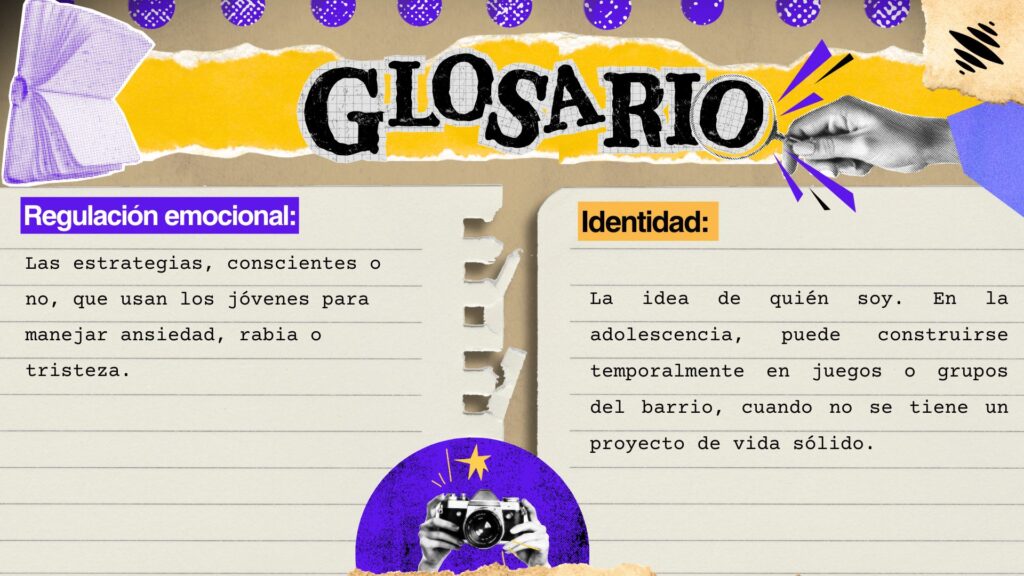
¿Qué estamos ofreciendo como alternativa?
Lo más fuerte del episodio es que no habla de videojuegos en sí, sino de lo que revelan. Y lo que revelan es que muchos adolescentes no encuentran en la escuela, en la familia, ni en el Estado un espacio donde sus emociones sean contenidas y donde puedan construir un proyecto de vida.
Si un joven encuentra más validación en un clan de juego que en su casa, o más propósito en una banda del barrio que en el colegio, el problema no es el juego ni el delito: es el vacío.
Los propios jóvenes del SRPA lo expresan con una mezcla de claridad y tristeza: “Si alguien me hubiera escuchado antes… yo no estaría acá”. Esta frase, repetida de distintas formas por distintos adolescentes, es una advertencia contundente: la prevención del delito no comienza con más policías, sino con más vínculos. Con adultos que acompañen, con espacios donde la vulnerabilidad sea posible, con programas que les permitan explorar sus capacidades, con oportunidades reales que compitan con la promesa del escape.
El videojuego como síntoma, no como causa
La conversación no demoniza el gaming. Tampoco romantiza el delito. Lo que hace es poner sobre la mesa que ambos —el juego compulsivo y la entrada al crimen— pueden ser síntomas de la misma herida: jóvenes que buscan un lugar donde la vida deje de doler, aunque sea por un rato. Y eso cambia toda la conversación.
Si de verdad queremos prevenir que más adolescentes terminen en el SRPA, debemos entender que el objetivo no es prohibir, castigar ni moralizar. El objetivo es construir alternativas emocionales y sociales que hagan innecesario el escape. Espacios donde un joven pueda equivocarse sin que eso lo destruya, donde pueda explorar quién es, donde pueda encontrar un propósito que no tenga que ver con sobrevivir.
El episodio, hecho por ellos y contado por ellos, nos deja una verdad que no podemos ignorar: detrás de cada adolescente que se pierde en un videojuego o en una esquina hay una historia que nadie escuchó a tiempo. Y si Colombia quiere cambiar eso, tendrá que empezar por escuchar.